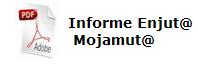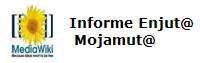El hambre

La vida va dando bandazos que se tienen que ir sorteando a veces con la flexibilidad de un junco y otras con la firmeza de un roble, todo según la situación y la capacidad de resistencia.
Mi primer revés me salió al encuentro un poco tierna, tenía tan solo seis años. Mi vida cambió radicalmente cuando entré en un internado de una disciplina férrea. De repente pase de ser una niña caprichosa y mimada, que hacía su santa voluntad, a tener que ajustarme a la voluntad de las monjas. Algo parecido a los Cuatro jinetes del Apocalipsis vino galopando hacia mí trayendo el hambre, el frío, el sueño y la arbitrariedad. Contra ellos luché durante 10 años. De las dos opciones junco o roble, me decanté por la segunda, aunque mi aspecto físico se ajustaba más a la primera.
El hambre me visitó el primer día cuando echaron en mi plato hondo dos cazos de un líquido marrón en el que nadaban unas formas ovaladas del mismo color. Judías pintas las llamaron. Fue mi primer contacto con las legumbres; hasta la fecha mi alimentación había consistido en filetes, pescadilla y patatas fritas. Las probé y estuve a punto de escupirlas. Me contuve y mastiqué como pude el primer bocado a punto de que las lágrimas se escaparan de mis ojos. Me dije, ni un bocado más y dejé el plato lleno.
La comida del internado estaba basada en las legumbres, alimentación aconsejada hoy día por todos los dietistas, por ser sana y muy completa. La serie semanal era: judías, garbanzos, lentejas, judías, garbanzos, lentejas y paella(1). No pongo en duda lo saludable de la alimentación pero cuando algo no gusta no puede ser bueno para el cuerpo.
Los desayunos eran mi comida fuerte. Al líquido caliente que decía ser café con leche, le ponía un chorro de leche condensada y tres cucharadas de Cola-Cao, y mojaba todo el pan que podía. Gracias al pan sobreviví e incluso alcancé una estatura media, aunque la sensación de hambre nunca me desapareció.
Pero toda situación mala puede empeorar. Llamé la atención de las monjas que se empeñaron en enderezar mis costumbres alimenticias y me vigilaban e intentaban obligarme a comer las legumbres. En ese punto intuí que había algo peor que el hambre y era que te obligasen a comer algo que se detesta. Allí empezó una carrera escapista basada en una estrategia a tres niveles.
El primer nivel consistía en apelar a la solidaridad. Si en una mesa de 12 alumnas ponía una cucharada de legumbres en cada uno de los platos de la mesa, quedaba diluido el problema(2). Pero a veces este primer nivel se agotaba y había que recurrir al siguiente, que era negociar.
La negociación era tan patética como "si te comes mi plato de lentejas, te doy mi filete del segundo plato". Esto suponía un gran sacrificio porque era lo único que podía acompañar al pan. Cuando no había manera de distribuir mi plato en los platos de las demás, ni tenía nada atractivo en el segundo plato para negociar, no me quedaba más remedio que recurrir a la picaresca.
La picardía consistía en que una amiga mía le daba conversación a una compañera de mesa que llamábamos "la pavita" por ser muy sosita aunque hacia honor al mote y comía como un pavo. Cuando estaba hablando con mi amiga yo le iba echando cucharadas de mi plato al suyo y ni se daba cuenta. Me producía muy mala conciencia engañar a la pavita, pero era más fuerte mi rechazo a las legumbres que la estricta educación católica basada en el sentimiento de culpa.
Así pase mi niñez y adolescencia pensando en comidas inalcanzables mientras que le daba bocados a un trozo de pan. Por eso valoro comer bien sobre todas las cosas y sigo con la misma actitud, prefiero el hambre a una mala comida.
Por cierto, la estrategia a tres niveles la he podido aplicar a muchas facetas de la vida.
![]()
(1) Sería más adecuada llamarla crema de paella dada su consistencia viscosa.
(2) Aplicación pragmática de las matemáticas a problemas reales