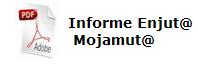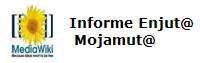Arboladuras

Aquel sábado me fui a Cádiz a ver barcos. Estaban todos los grandes veleros atracados y dispuestos a partir hacia la competición, de modo que llegué al puerto bien tempranito. Había quedado con unos amigos que vienen de familia de militares de marina, gente de rancio abolengo naval.
El espectáculo era magnífico: los grandes buques insignia de muchos países, engalanados de pendones y marinería, luciendo orgullosos sus arboladuras y sus mascarones de proa.
Y de repente, un bocinazo me arrancó de mi contemplación. Eran los remolcadores. Esas barcazas negras, chatas y humildes. Feas y sin gracia, pero capaces de sacar del atolladero a cualquier trasatlántico. Al fondo, las grúas de hierro y el cemento de los muelles de carga. Durante un buen rato, tuve ante mis ojos la imagen vívida de otros puertos industriales, idénticos en todos los mares del globo.
Y entonces empezó la danza. Los veleros comenzaron a largar cabos y los remolcadores –dos por cada navío- a sacarlos de puerto. Jalando uno de proa y otro de popa, parecían cagarrutas junto a la majestuosidad y las magníficas líneas marineras de los veleros. Pues bien, a poquito a poco, entre bocinazos y rugir de motores, los separaron del filo del muelle y los hicieron rotar sobre sí mismos, en giros de 180º, para despedirse de la ciudad y enfilar la bocana del puerto.
Me conmovió profundamente ver cómo esas grandes moles, prodigios de ingeniería naval y resultado de siglos de navegación y depuración técnica, necesitaban de la potencia y la maniobrabilidad de aquellas barcazas negras forradas de neumáticos para ejecutar sus pasos de baile.
El último en salir fue el Juan Sebastián Elcano, 117 m. de eslora y cuatro palos. Dicen los que saben que es el más marinero de todos, si bien no es el que más luce en puerto por no tener aparejos cruzados. Y durante dos años estuvo capitaneado por el padre de la amiga que nos acompañaba.
Cuando nos hubimos quedado huérfanos de mástiles, nos fuimos a comer a su casa.
Nada más llegar, pedí pasar al baño y un bujero para el pen(1), pues tenía que abrir el correo y mandar unos archivos. Subí al despacho por una escalera de caracol, y me senté frente a una magnífica pantalla de las de plasma. Abrí internet, y mientras salía la maldita palabra "loading" del correo, fijé mi vista en la pared que había justo tras la pantalla.
Allí colgaba un solo cuadro: la reproducción de un grabado al aguafuerte, y en él podía verse una gran cordillera nevada y un poblado de casas diseminadas en su falda. Tuve la sensación de que, pese a ser un grabado antiguo, para mí era una imagen bien reciente. La curiosidad me llevó a leer el título. Era una imagen de Santiago de Chile. En 1800, o así.
Y preguntando el por qué de ese cuadro, mi amiga me contó que pasó su adolescencia en Chile. Me contó de sus amigos chilenos y de Viña del Mar. De otro tiempo y del Chile que conoció. De las recepciones en la Embajada y de la delicia del vino. De los mismos bailes de oficiales de mi madre en Sevilla. De los últimos años de Allende. Y del Chile mágico del desierto y la sierra. Me habló de su juventud y de su padre y de su madre y de los barcos y de sus amores y desamores. Sirvió el café en unas tazas de porcelana china compradas en un anticuario de Santiago. Cada una tenía un mes escrito (en inglés, por supuesto) con letras doradas, y las flores propias de ese mes. A mí me tocó noviembre con su ramito de violetas.
Nos despedimos sabiendo que en la vida los círculos cada vez son más estrechos. Más como si nos fuéramos acercando a no se sabe qué centro por la fuerza centrífuga de los años.
Tal vez por eso fuimos a ver los barcos, para soñar que nuestras almas volaban junto a esas velas, libres en un mar sin confines ni círculos ni elipses.
Más relatos de S.M., pulsar aquí
e-mail de contacto: elraku@gmail.com

(1) Son AMIGOS-ADSL